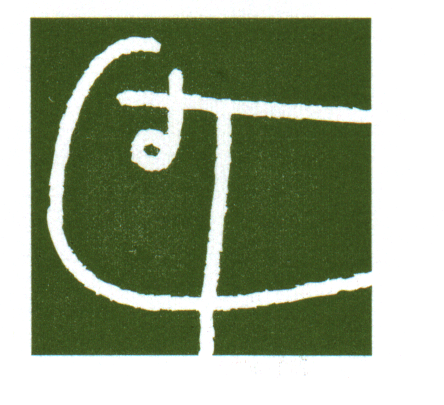Están sentados en el suelo del pasillo del hotel, uno a cada lado de la botella de vino; el mundo, oscuro al otro lado del enorme ventanal inclinado. Sus cuerpos, reflejados en el cristal, descansan apoyados en la pared. Beben una copa de vino en cómodo silencio, conscientes de que en unas pocas horas tomarán un avión de regreso a casa. Ella se descalza, estira las piernas y se alisa la falda nueva sobre los muslos. Él le roza el pie derecho con su pie izquierdo. Ella reprime un gesto de placer; el destello de un relámpago la hace volver en sí.
—¡Vaya tormenta! —exclama.
—Bueno, parece que no va a poder ser —dice él con una repentina energía en la voz—. Esta noche no veremos nada.
Han permanecido despiertos para ver la estación espacial, el acoplamiento de otra aeronave. Ella había oído a algunos de los asistentes al encuentro comentarlo durante el desayuno y luego había buscado información en internet. El estrépito de un trueno hace temblar el suelo, la lluvia azota la pared acristalada. En la penumbra del pasillo, él hace ademán de levantarse.
—Me ha gustado tu charla de esta mañana —dice ella, ahora en un tono de voz más alto.
—¿De verdad? —Se sienta de nuevo—. ¿Qué parte en concreto?
—Pues…
En lo único en que se había fijado había sido en el movimiento de sus manos y en su modo de desenvolverse en la tribuna. Él se abraza las rodillas. Ella toma otro trago de vino. Se ha pasado el fin de semana observándolos a todos, sin apenas prestar atención a sus palabras, concentrada en el paso del tiempo, mirando el reloj cada media hora. Cuando le tocó el turno a él, se lo imaginó en su estudio estampando colores en la pared.
—A mí también me gustó la tuya —dice él, acudiendo en su ayuda—. En especial el último pasaje que leíste, sobre tu marido.
Ella le pasa la botella y contempla la vorágine del mundo exterior. Su habitación, con una hermosa vista a las montañas, la espera doce pisos más arriba. Lleva tres días vistiéndose y desvistiéndose allí, con las cortinas abiertas, el inmenso cielo abatiéndose sobre su cabeza. Es la primera invitación de esa clase que ha aceptado en casi un año. Allí, en la planta baja, percibe la profundidad del valle, la ciudad que se extiende desde la ladera donde se yergue el enorme edificio.
Una chica de la limpieza se acerca apresuradamente empujando un carrito. Los dos encogen las piernas. La chica no parece reparar en ellos, la suela blanda de sus zapatos rechina sobre el suelo duro. Al encuentro han asistido artistas, pintores, compositores y escritores de todo el mundo. Hace rato que los echaron del salón de actos, los demás se han ido a la cama. Solo quedan ellos dos.
—Me recuerdas a alguien —le dice él al oído. Ella observa con fijeza los hilos de lino más oscuro de su camisa, el suave movimiento de su pecho al respirar—. ¿Estás borracha?
—Claro que no. No, no, no.
Ha enfatizado las sílabas adecuadas, creando una pieza cómica de la nada. Y entonces estalla, la risa que los libera por unos instantes de la necesidad de hablar. Siguen sentados, dilatando el momento, unidos por la tormenta.
—Háblame de tu matrimonio —dice él al cabo de un rato.
—Qué quieres que te diga… Él murió, y yo envejecí.
Cuando se oye a sí misma pronunciar esas palabras, se percata de la verdad que encierran. Cierra los ojos y él le aprieta la mano. Ella agradece esa momentánea presión de sus dedos, suaves y sorprendentemente cálidos.
—¿Te gusta vivir en la ciudad? —pregunta él—. ¿Sueles trabajar en casa?
Se intercambian preguntas sobre sus vidas, retazos de información de toda una existencia. Él huele a jabón y a alcohol. En la recepción ella advirtió que él la miraba y supo que se conocerían, que él intentaría abordarla.
—¿Qué es lo más bello que tienes?
Ella piensa un momento y sonríe.
—Nada que pueda enseñarte. ¿Cómo te ha ido el último día?
—Bien —responde, y apura el vino.
Es curioso, piensa ella, el mismo día vivido por vidas diferentes. La tormenta ha amainado, se ha sosegado, el viento arrastra gotas de lluvia por la ventana. Apoya las manos en el suelo, que ha empezado a inclinarse bajo sus pies.
—No debería haber venido —dice ella.
—Por supuesto que tenías que venir. —Se miran fijamente a los ojos—. Por todas las personas que han estado pendientes de cada una de tus palabras. —Sonríe.
—¡Ay! Eres muy amable —dice ella, y se deja caer a un lado.
En el cristal oscuro, su cabeza ha encontrado el hombro de él. Exhala un profundo suspiro, se recuerda a sí misma que a él le gustan los hombres, y se deja caer un poco más. En su habitación, podrían estar bebiendo té con cápsulas de leche, abriendo sobres de azúcar, mordisqueando galletas de las que van en envoltorios individuales.
La espalda se le desliza unos centímetros por la pared. Cuando se incorpora, él está toqueteando la pantalla del móvil. Ha capturado el reflejo de sus cuerpos, alargados en el cristal.
—No he venido para que aireen mi imagen por ahí —dice ella.
—No, no se trata de eso —replica él, y se echa a reír—. Además, nadie nos reconocería. —Su pulgar continúa bailando por la pantalla—. Hoy he subido a la azotea. Mira esto. Sería un buen telón de fondo para algo, ¿no crees?
Ella entrecierra los ojos para protegerlos del brillo, hasta que los colores acaban conformando una imagen: cielo, montañas, lejanos grupos de edificios. La cabeza le pesa mientras escudriña la pantalla. Ahora sus caderas se tocan, la botella de vino ya no los separa. Se concentra en sus latidos, el corazón le palpita con fuerza contra el pecho.
—¡Mira! —exclama él.
Se levanta de un salto y se acerca al ventanal; la botella vacía rueda por el suelo.
Ella se pregunta si finalmente podrán ver la estación espacial. Él tiene la espalda arqueada y la mano apoyada en el vidrio.
—Habrá sido un efecto óptico —murmura él con voz queda, como para sí mismo.
—Bueno, no pasa nada —dice ella en voz baja, como quien intenta tranquilizar a un niño. Él no reacciona—. ¿Sabes qué? Ahí arriba convierten el día en noche bajando las persianas.
—¿Quiénes?
—Los que viven en el espacio —le aclara. Él se vuelve para mirarla—. Y pasan horas y horas haciendo ejercicio.
Se acerca a la ventana, junto a él.
—Es por la ingravidez. El cuerpo se atrofia sin poder oponer resistencia contra la gravedad. —Él asiente, abstraído, y da un pasito atrás—. ¿Te encuentras bien? No tienes buena cara.
—Estoy bien. Solo un poco cansado, eso es todo.
—Y borracho —añade ella riendo.
Él frunce el ceño. Ella no ha pensado en sus palabras, en que los sonidos conforman un significado; de repente se da cuenta del riesgo de las conversaciones, en las que se improvisa todo el tiempo.
—Creo que es hora de irse a dormir —dice él, mirando el reloj.
Ella apoya la frente en el ventanal inclinado, echándola un poco hacia atrás para acomodarla al cristal.
—Buenas noches —dice ella, sin mirarlo a los ojos.
—Buenas noches —contesta él.
Ella nota su indecisión y se mantiene expectante mientras él se aleja, hasta que no oye nada más que el sonido de su propia respiración. La cruda luz del salón de actos, ahora desierto, le confiere un aspecto desangelado. Se acerca a la puerta y apoya la mano en el marco para no perder el equilibrio. Al fondo, en una esquina, hay una enorme pizarra tirada en el suelo, boca abajo. Con los zapatos de tacón en la mano, recorre los largos pasillos del hotel, pisando sobre cemento, moqueta y baldosa. El ascensor vibra al subir.
Doce pisos más arriba, se sienta en la enorme cama y se quita la ropa: la falda nueva, la blusa clara de seda. Durante un buen rato trata de abrir el broche del fino collar de plata, hasta que el pulgar le queda magullado y dolorido. Tiene el teléfono lleno de mensajes, así que comienza a abrirlos deslizando el dedo por la diminuta pantalla: palabras escritas, voces grabadas, un vídeo de los hijos de su hermano riendo en los columpios.
Abre una imagen enviada hace apenas unos minutos: dos cuerpos en la oscuridad, a lo lejos, acurrucados. «mira qué pequeños somos», dice el pie de foto, escrito en minúsculas. Examina la imagen atentamente, ampliando y reduciendo el zum tantas veces que al final no ve más que siluetas. En el baño se pelea con el grifo, que salpica; llena un vaso de agua y bebe a grandes sorbos, el ritmo de los tragos desacompasado con el de la respiración. La mujer del espejo la mira, algo hinchada, algo borrosa. Acerca la cara al espejo y la ve aún más borrosa, esa mujer de cuarenta y cuatro años que parpadea con la mandíbula desencajada.
Durante dos semanas estuvo junto a él, todo lo que los tubos y los cables le permitían: hecha un ovillo en una butaca de plástico, la cabeza apoyada en el brazo extendido. Una noche le tomó la mano izquierda y se puso a examinar detenidamente la longitud de cada una de sus uñas. Hasta que la habitación se inundó de una luz cegadora —todo silencio, todo ruido— y se llenó de gente que le hacía señales para que se apartara.
Saca la cabeza por la estrecha ventana, aspira el aire limpio y gira el cuerpo para ver mejor las estrellas. Allí arriba, con el cielo despejado, se podría distinguir un punto luminoso alcanzando a otro y verlos luego surcar juntos el espacio. Una ráfaga de aire refresca su piel caliente y pegajosa. Todavía hay tiempo, piensa. Sale al pasillo en medias y albornoz, y lo recorre buscando un número concreto de habitación, convencida de que él le abrirá la puerta.
Pero al doblar la esquina, pierde el equilibrio, tropieza y cae de rodillas sobre la moqueta. Una empleada del hotel suelta la pila de toallas que lleva, emite un débil «oh» y corre hacia ella. Es la chica de la planta baja, que la mira un momento y luego desvía la vista para darle tiempo a recomponerse. Por un breve instante, se enreda con el cinturón del albornoz. La boca se le llena de saliva, el estómago se le sube a la garganta. Finalmente consigue ponerse en pie, apoyando una mano en la pared. Acompañada de la chica, logra volver a su habitación.
Se tumba en la cama con los ojos abiertos, esperando echar el ancla, sumergirse en la parte inconsciente de su ser. El blando colchón se hunde bajo su peso; se despertará con el cuerpo molido y dolor de cuello. Se envuelve en el albornoz y se ciñe la gruesa tela contra el pecho. La habitación le da vueltas. En el reflejo de la ventana ve lo que la rodea: las superficies impolutas sin rastro de vida cotidiana; la tenue luz de la lámpara, duplicada en el cristal.
La chica está iluminada por una luz, en cuclillas delante del minibar, sacando algo de su interior. Un tapón de botella desenroscado, una bebida abierta depositada en la mesilla. Un chispeante aroma de limón se extiende por el aire cuando la luz se apaga. La chica se apresura a correr las cortinas y rodea de nuevo la cama en la oscuridad. Ella sabe la ubicación exacta de la chica por su respiración. Está tan cerca que podría tocarla, si alargara la mano.